Este reporte, tras más de dos años de documentación, presenta hallazgos inéditos sobre la salud mental de juventudes LGBTIQ+ en los cincos países de la región, un área en la que la investigación periodística y científica ha sido históricamente escasa. El resultado de una encuesta, entrevistas y varios encuentros colectivos fue que más de la mitad de quienes participaron en el estudio consideraron seriamente el suicidio el último año, y que la juventud transgénero y no binaria reportó tasas significativamente más altas, y menos conocimiento sobre la depresión y sus derechos ciudadanos. Además, con este reportaje se destacan cuestiones clave como el estrés de minorías, la discriminación y la falta de acceso a espacios afirmativos y de salud pública, que se asocian estrechamente con estas angustiosas consecuencias.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Ciudad de Guatemala, Guatemala

"En mi comunidad de origen me llamaban 'anormal' y mis padres me decían que estaba equivocada, que un hombre con tacones no es una mujer. Eso te marca. Son palabras que intentan invalidar quien sos y te generan pesadillas, traumas, secuelas de las que nadie quiere hablar", explica "Mariana". Tiene 22 años. Es de El Salvador, pero trabaja en Guatemala desde hace "poco tiempo". Decidió salir de lo que ya no considera su hogar para comenzar un proceso "que no tiene fin". Y aunque todavía no se ha sometido a una cirugía de reasignación de sexo por el alto costo monetario y los riesgos de salud que conlleva dicha operación en un sistema que considera "inservible", desde los 19 años vive "consciente" de que es una mujer transgénero. Logró terminar el bachillerato, que es la educación secundaria mínima en Centroamérica, y sueña con estudiar psicología en la universidad.
"Hay ocasiones en las que me veo al espejo y miro lo que ellos quieren ver. Me siento un monstruo y no puedo hablarlo con nadie, más que con Dios y alguna amiga que pasa por lo mismo", señaló, en una conversación realmente larga con este medio. Dice que en suelo guatemalteco la ayuda que ha recibido, para estabilizarse económicamente y estar en un lugar seguro, proviene de organizaciones de la sociedad civil, las cuales gestionan al cierre de este texto varios frentes de lucha, desde jurídicos hasta logísticos, en medio de una disminución drástica de la cooperación internacional en América Latina a raíz del cierre de la Agencia de los Estados Unidos de Norteamérica para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).
En ese contexto de retroceso y represión social, política e institucional, discriminación y crisis económicas, de valores humanitarias, la salud mental de la juventud LGBTIQ+ en Centroamérica enfrenta desafíos serios, gigantescos y alarmantes, que nadie quiere ver. El "Cuestionario Centroamericano 2022-2024 sobre la Salud Mental de Jóvenes LGBTIQ+", elaborado por COYUNTURA, revela datos alarmantes sobre la situación de este sector vulnerabilizado, mientras las autoridades locales brillan por su ausencia ante un problema que crece, en afectados y afectaciones. Inspirado en iniciativas como The Trevor Project, este estudio es el primer esfuerzo de su tipo en la región y expone la realidad de decenas de jóvenes en países donde la estigmatización, la falta de atención psicológica y la vulneración de los derechos humanos y constitucionales son una constante en agravante.
En Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, así como en toda Latinoamérica y otras regiones del mundo, las personas LGBTIQ+ muy a menudo enfrentan discriminación individual, sistémica y estructural, así como violencia física, institucional y social.
Por ejemplo: en Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), el 90 % de los jóvenes LGBTIQ+ dijeron que su bienestar se vio afectado negativamente el último año debido a la política reciente, mientras el 50 % de jóvenes LGBTIQ+ que desearon atención de salud mental durante el último año no pudieron obtenerla. En México, uno de cada tres juventudes LGBTIQ+ intentó suicidarse el año pasado -incluyendo casi la mitad de personas jóvenes transgénero y no binarias, y una de cuatro personas jóvenes cisgénero-; asimismo, menos del 22 % de las juventudes LGBTIQ+ mexicanas expresaron tener acceso a un hogar afirmativo y sólo el 34 % sintió una completa aceptación por parte de su familia después de salir del clóset o revelar su identidad.
El estudio de esta Redacción se realizó mediante encuestas digitales a más de 100 individuos de dicha comunidad, varias entrevistas presenciales y virtuales, y un grupo focal con 50 personas, provenientes mayormente de Nicaragua (66.7 %), Guatemala (16.7 %) y Honduras (16.7 %). La mayoría de las personas encuestadas son hombres y mujeres cisgénero, con edades predominantemente de 24 años (50 %) y de más de 25 (33.3 %). En cuanto a la orientación sexual, más del 80 % es homosexual, y poco más del 16 % se considera bisexual. La mayoría (83.3 %) se considera latinoamericano, mientras que el 16.7 % pertenece a más de una etnia.
Los datos recopilados por este medio brindan una radiografía detallada de sus experiencias, necesidades y preocupaciones en torno a la salud mental y al uso del sistema público.
Se utilizó un diseño cuantitativo transversal para recopilar datos a través de una plataforma segura y confidencial de encuestas en línea desde 2022 hasta finales del año 2024. El cuestionario -utilizado también en el grupo de discusión y las intervenciones individuales- estaba disponible en español y fue elaborado, gestionado y analizado por expertos en salud mental y en unificación familiar/social junto al equipo editorial de COYUNTURA. Se seleccionó una muestra de personas LGBTIQ+ de entre 15 y 25 años residentes en Centroamérica a través de publicaciones específicas en las redes sociales digitales, boletines de correo electrónico y con una matriz de recolección sectorial. Se les hicieron preguntas sobre su equilibrio mental, el bienestar personal y la vida común, así como sobre factores de riesgo y protectores. Los análisis de este reporte incluyen una muestra analítica final de más de 150 juventudes LGBTIQ+.
Es necesario aclarar que las elevadas tasas de problemas de salud mental y suicidio entre juventudes LGBTIQ+ no son el resultado de identificarse como LGBTIQ+, sino del impacto prolongado que tienen la discriminación, el estigma internalizado, la falta de valores humanistas en la familia, las comunidades, los centros de estudio y las entidades estatales, y la institucionalidad débil o enfocada en las mayorías absolutas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce el suicidio como una prioridad de salud pública desde 2021 ya que ocupa la cuarta causa de muerte a nivel mundial entre jóvenes de entre 15 y 29 años. En ese sentido, según datos del Banco Mundial, la tasa de mortalidad por suicidio en 2019 fue de 5,9 por cada 100,000 habitantes en Guatemala. Por otro lado, en Nicaragua, entre 2014 y 2024, más de 2,500 connacionales se arrebataron la vida, de acuerdo con datos del Instituto de Medicina Legal (IML); más de la mitad fueron hombres.
Pero las entidades estatales solo detallan que murieron, principalmente, por asfixia, tras ingerir medicamentos o al precipitarse desde grandes alturas. No se habla sobre el trasfondo, los razonamientos y las declaraciones previas de las víctimas.
Ni acceso ni calidad
Uno de los hallazgos más preocupantes es que el 83.3 % de las y los jóvenes siente la necesidad de recibir atención en salud mental, sin embargo, el 75 % de ellos no ha logrado acceder a ella en el último año. Las razones principales incluyen la falta de asequibilidad (66.7 %) y la ausencia de opciones gratuitas (66.7 %). Además, persisten temores como no ser tomado en serio (39 %) o que la atención no sea efectiva (35 %).
Victoria Mendieta, doctora y gestora de una clínica para la vigilancia de las infecciones de transmisión sexual en San Pedro Sula, señala que la calidad de los servicios médicos para la población LGBTIQ+ va en decadencia desde hace poco más de 10 años, y dice que es un problema que se replica en toda Centroamérica y en otras comunidades vulnerabilizadas, como las mujeres con cáncer, los pacientes renales o quienes padecen trastornos mentales, por "falta de voluntad política" y la "corrupción que domina a los Estados". "Los recursos que deberían destinarse a la salud de estos grupos son recortados, y, cuando se les asignan, la calidad de la atención es mínima", añade Mendieta. En su trabajo ha observado un incremento en la demanda de atención, especialmente por parte de personas transgénero que buscan tratamientos hormonales y servicios médicos adecuados para su salud sexual.
"No es solo un tema de disponibilidad, sino también de capacitación del personal médico, que a menudo no tiene la preparación necesaria para tratar a la población LGBTIQ+ e incluso a personas con discapacidades", comentó.
Además, Mendieta apunta a un creciente temor entre las y los miembros de estas comunidades a acudir a centros públicos e incluso privados (subrogados) debido a la discriminación y el estigma. "Es un círculo vicioso: no reciben el trato adecuado, y luego, por miedo a ser maltratados o juzgados, evitan buscar atención hasta que es demasiado tarde", explica. La situación se agrava por la falta de políticas públicas inclusivas en todas las dimensiones de la palabra, y la ausencia de una infraestructura de salud que garantice acceso universal y sin discriminación, desde Costa Rica hasta Guatemala.

En este contexto, la labor de clínicas como la que dirige Mendieta en Honduras, o a la que asiste Mariana en la capital guatemalteca, se vuelve aún más crucial, pero también más difícil. La doctora subraya que la solución a estos problemas radica en un compromiso real por parte de los gobiernos y las dependencias locales para cambiar el enfoque de salud pública hacia la inclusión y la atención de todos los sectores de la sociedad, especialmente los más vulnerables. "Necesitamos un cambio de mentalidad, que los funcionarios públicos, las enfermeras, los especialistas y la gente en la calle dejen de ver la salud como una cuestión política y hasta religiosa, y empezar a considerarla como un derecho humano básico para todos", concluye.
Un mal estado emocional
Por otro lado, la investigación de esta Redacción también revela que el 100 % de los encuestados ha experimentado ansiedad, mientras que el 66.7 % ha sufrido depresión. Más alarmante aún, poco más del 70 % ha considerado el suicidio en algún momento, y un 27 % ha intentado quitarse la vida. En ese último subgrupo de estudio se encuentra "Mauricio", un joven de 24 años que vive en Masaya, a unos 30 kilómetros de la capital nicaragüense.
"-El suicidio- es el camino rápido, pero quizás no el más adecuado, porque el que se va es uno, y ellos siguen acá tras empujar ese odio", expresó, respecto al acoso constante en las calles por la expresión de género. "Hombre con short, chifletas y peligro asegurado", recuerda.
El 100 % de las y los encuestados considera que las instituciones estatales no trabajan para reivindicar sus derechos ni para prevenir enfermedades de salud mental. La Policía (50 %), la familia (43 %), la iglesia católica (33.3 %) y los hospitales (31 %) son señalados como las principales entidades que han vulnerado sus derechos.
Si bien el 85 % no ha experimentado discriminación directa en el último año, el 20 % ha sufrido desplazamiento forzado debido a su identidad de género u orientación sexual. Además, el 94 % expresa preocupación por las barreras que enfrentan las personas transgénero en el acceso a atención médica y la falta de legislaciones que protejan su identidad de género y vida en espacios públicos o privados de toda la región centroamericana.
El estudio también abordó el impacto de las crisis recientes. El 84 % considera que se ha visto afectado por dictaduras o sistemas autoritarios y el 50 % por legislaciones represivas. A pesar de esto, solo el 16.7 % ha recibido algún tipo de apoyo, desde simbólico hasta económico, incluyendo prestamos bancarios, pero solo de entidades privadas. Durante la pandemia de Covid-19, el 66.7 % reportó que su salud mental se deterioró, aunque la mayoría no lo atribuye directamente a la crisis sanitaria, sino a factores preexistentes.

La mitad de los participantes cuenta con empleo formal, y el 83.3 % está cursando estudios en la actualidad, lo que aparentemente refleja un alto indice de educación y conocimiento de sus derechos. Sin embargo, solo el 50 % logra cubrir sus necesidades básicas, y apenas el 33.3 % puede satisfacer más allá de estas.
Al ser consultados sobre su estado emocional actual, las respuestas se distribuyeron equitativamente entre sentirse entusiasmado, cansado y pensativo (33.3 % cada uno), mientras que el 18 % se sentía alegre y otro 16.7 % tenía ganas de hablar al momento de ser consultados.
En una escala del 1 al 10, el 66.7 % de los participantes califica su conocimiento sobre el suicidio con un 10, mientras que el 16.7 % se sitúa en un 7 y otro 16.7 % en un 1.
Entre quienes han recibido atención en salud mental, el 50 % considera que su proveedor entiende por lo que están pasando, mientras que el otro 50 % no lo cree así. El 25 % ha sentido discriminación por su orientación sexual o etnicidad al recibir cuidado en salud mental.
Unánimemente, el 100 % de las personas LGBTIQ+ consultadas considera que las instituciones del Estado no hacen un buen trabajo para reivindicar su existencia y derechos, ni para prevenir enfermedades de salud mental. El 35 % ha sido afectado por fenómenos naturales como huracanes, lluvias torrenciales o derrumbes en los últimos dos años. Por otro lado, los participantes han enfrentado diversas crisis en el mismo período:
Dictadura: 83.3 %
Legislaciones represivas: 50 %
Desplazamiento forzado: 38 %
Detención ilegal: 33 %
Violencia armada: 41 %
Inundaciones: 36 %
Régimen de excepción: 20 %
Personas desaparecidas o presos políticos: 16.7 %
Migración: 25 %
La documentación de COYUNTURA revela una serie de preocupaciones y hallazgos alarmantes sobre las condiciones que enfrentan las comunidades LGBTIQ+ en Centroamérica. Un 10 % de los encuestados ha indicado que ha sido víctima de agresiones debido a su etnicidad en algún momento de su vida, reflejando la intersección entre la discriminación racial y la identidad sexual. Sin embargo, sorprendentemente, ninguna de las personas consultadas ha sido sometida a terapia de conversión, una práctica que sigue siendo un tema de debate y preocupación en muchas regiones.
Ahora bien. La falta de reconocimiento y protección legal no solo expone a la comunidad LGBTIQ+ a la violencia y el desplazamiento, sino que también limita su acceso a derechos fundamentales como la educación, el empleo, la recreación y la salud, o hasta el desplazamiento en su propio territorio. Esto crea un ciclo de precarización del que es casi imposible salir.
Es el caso de "Alejandra", una mujer lesbiana de 29 años en Honduras. Desde la adolescencia, sufrió acoso en la escuela por su orientación sexual, pero nunca encontró respaldo en las autoridades educativas. Al contrario, cuando denunció que un profesor la hostigaba con comentarios homofóbicos, la respuesta fue que "se lo buscaba" por no comportarse "como una señorita". Con el tiempo, la falta de oportunidades laborales y el rechazo familiar la obligaron a aceptar empleos informales donde la discriminación continuó.
"En una maquila, el supervisor me decía que debía 'suavizarme' si quería que me renovaran el contrato. Cuando le dije que eso no tenía nada que ver con mi trabajo, simplemente me dejó fuera de la lista de recontratación", cuenta Alejandra. La historia se repitió en distintos lugares: en un call center, un gerente le hizo preguntas inapropiadas sobre su vida personal; en una empresa de seguridad, le negaron el puesto porque "una mujer así no puede dar órdenes".
Eso y más la llevaron a deprimirse más de una vez; buscó ayuda y ello la llevó a desplazarse en tres ocasiones, y a reubicarse en España hace algunas semanas.
Un dato preocupante es que casi el 40 % de los encuestados ha sufrido desplazamiento forzado, una cifra que pone en evidencia la vulnerabilidad de las personas LGBTIQ+ frente a la violencia y la persecución, tanto por motivos de identidad sexual como de otras circunstancias sociales, políticas y económicas. Este desplazamiento, junto con la constante preocupación de que las personas transgénero no reciban atención médica adecuada, resalta la crisis humanitaria que viven muchas de estas personas en la región.

La preocupación por la falta de protección legal es otro punto clave. Más del 70 % de las personas consultadas manifestó que les preocupa la ausencia de leyes que protejan la identidad de género de las personas LGBTIQ+, mientras que una cifra igualmente alarmante (53 %) se siente preocupada por la exclusión de las personas transgénero en áreas como el deporte o el uso de baños públicos de acuerdo con su identidad de género. Estas exclusiones, que se suman a la discriminación social e institucional, crean un ambiente de constante incertidumbre y vulnerabilidad.
Además, la desconexión con los actores políticos y las autoridades estatales es evidente: ni una sola de las personas consultadas se siente representada por los políticos ni por las autoridades del Estado, lo que refleja una desconfianza generalizada hacia las instituciones y un abandono de las necesidades de la comunidad LGBTIQ+ en el ámbito gubernamental. En cuanto a las políticas públicas, un 83 % de los encuestados expresó que no siente que las leyes y políticas actuales respalden sus derechos, lo que subraya la falta de un marco legal adecuado y efectivo para proteger a estos grupos.
Por otro lado, las personas consultadas identificaron varias acciones que consideran necesarias para mejorar su bienestar y afrontar una crisis de salud mental. Entre ellas destacan el apoyo de familiares y amigos, la existencia de espacios públicos de apoyo, comunidades locales más empáticas y el respaldo de los padres. También mencionaron la importancia de una mayor participación política (48 %) y un enfoque más preciso por parte de los congresos al momento de legislar (25 %), sugiriendo que estas acciones podrían contribuir significativamente a crear un entorno más inclusivo y seguro para la comunidad LGBTIQ+.
En último lugar, acá una lista de los problemas considerados más graves para quienes participaron en este estudio periodístico, y el factor que podría hacer una gran diferencia -para bien- al respecto, según la comunidad afectada:
Discriminación y estigmatización social (ciudadanía).
Violencia física y crímenes de odio (sistema judicial).
Falta de acceso a servicios de salud inclusivos (funcionarios, diputados, alcaldes y otros).
Legislación insuficiente para proteger derechos LGBTIQ+ (diputados y activistas).
Bajo nivel de aceptación familiar (hogar).
Dificultades económicas y exclusión laboral (Estado).
Falta de visibilidad y una representación mediática correcta (periodistas y medios).
Riesgos de salud mental, como depresión y ansiedad (Estado).
En COYUNTURA, cada noticia y día de trabajo es un acto de valentía respaldado por personas, procesos, fuentes, documentos y perspectivas confiables, contrastadas y diversas, aunque muy a menudo debemos proteger la identidad de quienes informan y/o comentan. Pero la censura, la crisis económica y los obstáculos estatales y de seguridad no detienen a nuestra Redacción; seguimos informando con determinación, desde Centroamérica. Si has sufrido violaciones a tus derechos por un Estado centroamericano, o si quieres contar una historia, contáctanos a través de direccion@coyuntura.co o mediante la burbuja de mensajes en la parte inferior del medio.
Por otro lado, no te pierdas AULA MAGNA, nuestra radio en línea y plataforma de podcasts para la región y su gente, donde el periodismo y el entretenimiento se fusionan las 24 horas del día.
Juntos, construimos el puente de la verdad y la democracia, por eso ten en consideración adquirir una membresía de nuestro programa para socias y socios, con beneficios y servicios digitales únicos.
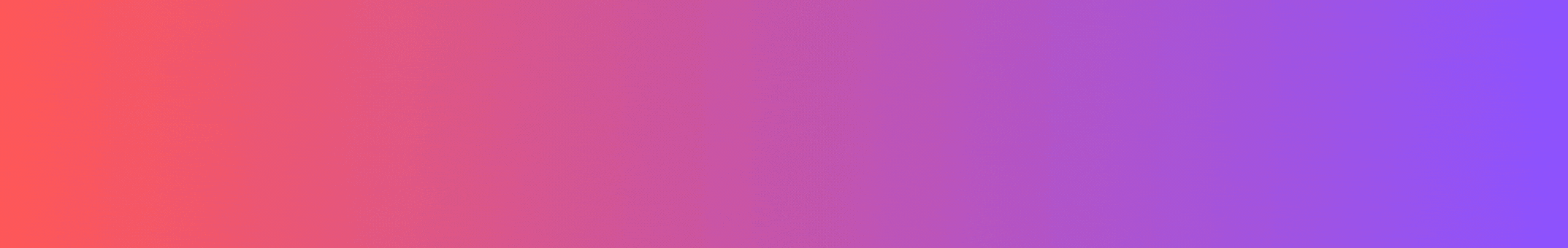















Comentários