Cuando el papa Francisco rompió la diplomacia y bautizó con los términos más radicales al régimen Ortega-Murillo
- Juan Daniel Treminio
- hace 30 minutos
- 6 Min. de lectura
Fue un bautismo sin incienso ni liturgia. En marzo de 2023, el papa Francisco derribó el protocolo y calificó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo con palabras que ningún Pontífice había pronunciado en la historia reciente: "desequilibrado", "comunista", "hitleriano", "guarango". No hubo tacto ni fe común que amortiguara su voz y la denuncia, ni prudencia que contuviera su juicio. Con acento argentino y verdad profética, denunció sin titubeos de una vez y para siempre la brutalidad con que la pareja sandinista persigue a la iglesia católica en Nicaragua.
Por Juan Daniel Treminio | @DaniTreminio
Managua, Nicaragua

Murió Francisco. El papa latinoamericano. El papa del Sur Global. El primero en hablar con claridad en su castellano materno, sin diplomacias floridas, sin eufemismos ni rodeos. Murió Jorge Mario Bergoglio, el jesuita argentino que supo ver, en la oscuridad latinoamericana, lo que otros preferían callar. También vio con agudeza lo que ocurría en Nicaragua, tal vez, sobre todo allí, con su pueblo y su iglesia.
Su muerte ha conmovido tanto al mundo católico como al político. Al mundo en general, dejando un legado tan grande como irruptivo. En Roma y en todas partes suenan las campanas. Lo mismo en Managua, en Masaya y en Matagalpa, pero en Nicaragua las campanas son vigiladas por la Policía, controlada por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) desde 2023 por decreto constitucional. La Semana Santa acaba de concluir sin procesiones, sin alfombras de aserrín, sin la libertad de fe que durante siglos marcó el calendario espiritual del país. En las puertas de las iglesias, uniformados armados "por órdenes de arriba" custodian lo sagrado.
Este es el reflejo más vivo de la palabra con la que Francisco bautizó, hace un par de años, la dictadura de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo: una "dictadura guaranga".
Ningún otro pontífice se había atrevido a hablar con tanta frontalidad sobre un régimen latinoamericano. Pero Francisco, el Papa venido del sur, rompió el molde y la cordialidad. En marzo de 2023, durante una entrevista con el periodista Daniel Hadad, fundador de Infobae, soltó calificativos que nadie en su investidura había osado pronunciar. Refiriéndose directamente a Ortega, dijo con ironía contenida y claridad punzante al ser cuestionado sobre la prolongada crisis en Nicaragua: "Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige (Nicaragua)".
Y no se detuvo ahí.
El Sumo Pontífice continuó evocando los peores fantasmas del siglo XX —la dictadura comunista de 1917, la hitleriana de 1935— para trazar un paralelismo con el autoritarismo nicaragüense que encarnan los Ortega-Murillo. Y remató con una palabra que, aunque coloquial en su país natal, retumbó como una herejía diplomática en los salones del poder: "Son un tipo de dictaduras groseras. O, para usar una distinción linda de Argentina: guarangas. Guarangas", concluyó.
En ese término —popular, directo, cargado de desprecio— el Papa condensó el hartazgo y la decadencia moral del régimen.
"Guaranga", en el habla rioplatense, es lo vulgar, lo tosco, lo sin clase ni ética. Una grosería encarnada en poder. Francisco no solo diagnosticó el autoritarismo sandinista, lo desnudó en su esencia más impúdica. Fue un golpe verbal sin liturgia, un llamado y una descripción del régimen por su nombre.
La frase —con todo su peso pastoral y callejero— dinamitó la frágil cortesía diplomática que aún persistía entre el Vaticano y El Carmen. Fue, en esencia, un acto de dignidad pronunciado desde la razón y la sinceridad del Sumo Pontífice hacia un pueblo que, desde sus templos sitiados, resiste con la fuerza de la fe y la oración.
La dictadura fue nombrada, y desde entonces nunca más pudo esconderse detrás de sus eufemismos.
Ningún Pontífice se había referido con tanta crudeza a un régimen latinoamericano como lo hizo Francisco. Ni siquiera Juan Pablo II, quien durante su histórica visita a Nicaragua en marzo de 1983 confrontó abiertamente a Daniel Ortega y a la cúpula sandinista, atreviéndose a describir aquella etapa como "una noche oscura" para el país. Mientras los militantes coreaban consignas como "el pueblo unido jamás será vencido" y "queremos la paz" durante una misa en la entonces Plaza 19 de Julio, el papa polaco dejó una frase que quedó para la historia: "La primera que quiere la paz es la iglesia".
Durante los primeros años de paz y democracia en Centroamérica, Juan Pablo regresó al país en febrero de 1996. Desde entonces, ningún otro papa ha vuelto a pisar suelo nicaragüense.
En los últimos años —por paradójico que parezca— la iglesia católica nicaragüense se convirtió en uno de los últimos refugios de esperanza para una sociedad desgarrada e indefensa. Por eso mismo, fue uno de los primeros blancos de la represión sandinista: obispos silenciados, sacerdotes encarcelados, templos profanados, procesiones prohibidas. Monseñor Rolando Álvarez, arzobispo de Matagalpa y Estelí, ahora desterrado en Roma, es símbolo vivo de esa resistencia; fue condenado a más de 26 años de prisión y luego arrancado de su país y expulsado por negarse a abandonarlo voluntariamente. El papa Francisco lo respaldó: en privado, en público, con gestos y con palabras. La suya no fue una diplomacia del silencio.
Ahora que Jorge Mario Bergoglio ha muerto, es indudable que aquella frase —la dictadura guaranga— formará parte de su legado y de su vínculo con el pueblo nicaragüense. Porque se enfrentó al poder y nombró el mal por su nombre, en un país donde la compasión fue criminalizada, el pensamiento humanista reprimido y la fe perseguida. Un país donde hoy el Evangelio se predica entre rejas, mientras los símbolos cristianos se han convertido en referentes de una batalla cultural y social.
El silencio de Roma y la ira de Managua
Tras la declaración del papa Francisco, Managua respondió con furia. La reacción del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo fue tan desproporcionada como reveladora: no solo rechazaron las palabras del pontífice, sino que rompieron todos los puentes con la Santa Sede. El 12 de marzo de 2023, apenas unos días después de las declaraciones del papa, la administración nicaragüense anunció oficialmente la suspensión de relaciones diplomáticas con el Vaticano. Fue un gesto inédito. Un portazo sin retorno.
Ya un año antes, en la misma fecha, el nuncio apostólico Waldemar Sommertag había sido expulsado de forma arbitraria. Su pecado: mediar, acompañar, intentar proteger. En su lugar, no se recibió a ningún otro representante de la Santa Sede. La entonces vicepresidenta y ahora copresidenta Murillo dio la orden directa: cerrar la delegación del Vaticano en Managua y expulsar a sus diplomáticos. La iglesia católica en Nicaragua quedó huérfana de representación internacional, sitiada, sola y condenada al silencio.
Pero la hostilidad no se detuvo ahí. A la persecución religiosa se sumó la confiscación sistemática de bienes e instituciones católicas: universidades, medios de comunicación, casas curales, templos, terrenos y propiedades históricas. Todo fue arrebatado sin justificación legal ni amparo moral. La represión no solo quiso silenciar las voces: intentó borrar la presencia.
Uno de los momentos más dolorosos llegó en agosto de 2024, con la expulsión de un avión repleto de sacerdotes desterrados rumbo al Vaticano. Religiosos arrancados de sus comunidades, enviados al exilio por atreverse a hablar, a consolar, a orar por la libertad de otros. No hubo condena explícita desde Roma. El Vaticano guardó silencio. Un silencio que dolió a muchos fieles… pero que el propio Francisco, en su última carta, transformó en consuelo.
El 02 de diciembre de 2024, cuando las y los nicaragüenses se preparaban para la Novena de la Inmaculada Concepción, el papa argentino envió un mensaje pastoral al pueblo. Fue su último gesto hacia Nicaragua. En esa carta escribió: "Estoy con ustedes, especialmente en estos días que están realizando la Novena". Reconoció las "dificultades, incertidumbres y privaciones" que atraviesan, y llamó a mantener viva la esperanza.
Nombró a Dios como lo nombran las abuelitas nicaragüenses: Papachú. Invocó a la Virgen como la llaman sus fieles: "María de Nicaragua, Nicaragua de María". Y pidió que la gracia del Jubileo de 2025 reavive el anhelo de libertad y paz.
Fue un abrazo a la distancia. Un susurro de aliento entre la bruma del miedo.
Hoy, con Francisco ya ausente del mundo, su legado resuena con fuerza en las comunidades que resistieron en silencio. No habrá procesiones, pero hay fe. No hay nuncios ni templos libres, pero hay oraciones. No hay libertad de culto, pero hay memoria.
Y en esa memoria quedará para siempre el papa que no tuvo miedo de decir lo que era evidente: que en Nicaragua se persigue la fe, se encarcela la compasión, se destierra el amor. Y que frente a eso, la única respuesta posible —incluso desde el dolor— es seguir siendo peregrinos de esperanza.
En COYUNTURA, cada noticia y día de trabajo es un acto de valentía respaldado por personas, procesos, fuentes, documentos y perspectivas confiables, contrastadas y diversas, aunque muy a menudo debemos proteger la identidad de quienes informan y/o comentan. Pero la censura, la crisis económica y los obstáculos estatales y de seguridad no detienen a nuestra Redacción; seguimos informando con determinación, desde Centroamérica. Si has sufrido violaciones a tus derechos por un Estado centroamericano, o si quieres contar una historia, contáctanos a través de direccion@coyuntura.co o mediante la burbuja de mensajes en la parte inferior del medio.
Por otro lado, no te pierdas AULA MAGNA, nuestra radio en línea y plataforma de podcasts para la región y su gente, donde el periodismo y el entretenimiento se fusionan las 24 horas del día.
Juntos, construimos el puente de la verdad y la democracia, por eso ten en consideración adquirir una membresía de nuestro programa para socias y socios, con beneficios y servicios digitales únicos.
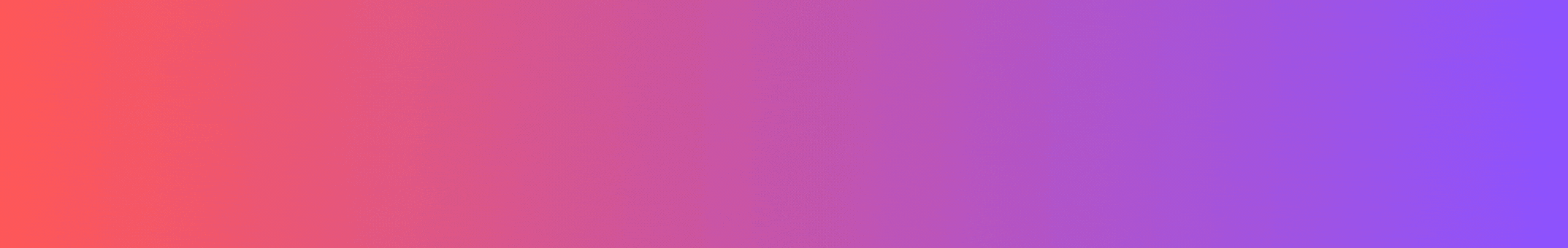














Comments